Todos los momentos son el mismo, el ahora. Pasado, presente
y futuro suceden en el mismo instante, están interrelacionados y lejanos los
unos de los otros. Lo que sucedió antaño se mueve hacia el dolor y la nostalgia
o la bonanza y el encanto, gracias a la memoria, que lo deforma todo, que lo
perfecciona para que uno pueda vivir con la satisfacción de haber ganado algo
alguna vez y no continuar cabizbajo con la derrota actual, que parece infinita.
Lo que sucederá mañana ya se fue, en ensueños uno ya lo
sospecha, lo niega al principio y termina aceptándolo. Lo que viene es el
olvido, aquello de lo que casi nadie escapa, aquello que no puede ser
derrotado.
Lo que sucede en este momento es la única constancia de
nuestra existencia y cuando uno se pregunta cuánto puede durar, ya se ha ido;
una parte de nosotros se queda en aquello que se va (y a la vez, persiste). En
el siguiente momento ya no somos lo que éramos, aunque no lo parezca, una
partícula se ha diferenciado y esa diferencia es constante. Empezamos siendo
algo y terminaremos siendo algo distinto. De esta manera hay millones de uno mismo
que viven en los millones de momentos de los que está hecha la vida.
La velocidad es la que nos hace creer en el tiempo, pues
como es sabido éste está emparentado con el movimiento. Entre más lentos sean
nuestros accionares dispondremos de más vida. Mucho más rápido vayamos y
nuestra energía se desvanecerá pronto en estelas de luz y de calor. Uno puede
ir veloz durante algún tiempo, pero llegará el momento en el que nos detengamos
para descansar, ya sea en los brazos de una mujer con los ojos diáfanos o en
los de otra, con los ojos negros.
Uno puede ralentizar cualquier acción para habitar en la
dulce y suave contemplación de la existencia, el cómo el polvo invade objetos
inanimados y las sombras se alargan hasta volverse una capa negra que lo cubre
todo.
Rápido y uno podrá ver muchas cosas. Lentos y uno podrá ver
mejor las cosas. Pero nunca podrá verlo todo. Máximo tenía esa ambición, era
desmedida, pero consideraba que era posible. Estudió física cuántica en la
universidad y desde niño practicó el atletismo, pronto concentrándose en los
cien metros planos. Sus largas piernas y su conciencia severa de que el tiempo
no existe lo llevaron pronto a romper marcas y superar incluso récords
mundiales en las categorías juveniles. No llegó a más por concentrarse en sus
estudios. Necesitó con urgencia comprobar el axioma que todos sus maestros le
puntualizaban: ¡El tiempo no existe!
Y para ello necesitaba un cuerpo que no fuera finito. El de
un animal perecería, el de un objeto caería en la descomposición, fuese un
plástico o el metal más resistente del orbe; todo ello vería un final alguna
vez y eso lo desanimó. Pero sobre todo y con mayor desesperación, quería vivir
ese conocimiento. Acaso el oro perdurara diez mil años, veinte mil, pero él no
estaría allí para comprobar lo que sospechaba, que todo es una línea
horizontal, no progresiva, que sucede al mismo tiempo. Un ser con la suficiente
edad podría vivirlo todo, experimentarlo, saberlo y luego olvidarlo. Pronto
llegó a la conclusión que su sujeto de comprobación tenía que ser una estrella.
El sol era lo suficientemente grande y antiguo para captar el primer indicio de
inmortalidad.
Para quien vive siempre el tiempo no es.
Pero, aunque uno pudiese viajar en los cohetes espaciales
que salían a las afueras de la Ciudad y acercarse lo suficiente a uno de los
cuerpos celestes y preguntar con la mayor cortesía sobre lo que se pretendía u
otra cosa, más banal, como la existencia de un dios, aquel no respondería
jamás.
Una mujer le había dicho alguna vez que los planetas tenían
conciencia, qué importaba eso si no tenían boca, la respuesta que daría
cimiento a su existencia sólo un lenguaje se la daría. Después pensó que
también lo podían unos ojos. ¡Los suyos para mirarlo todo!
Durante una década soñó con ser una estrella.
En las mañanas corría y en las tardes estudiaba, con mayor
ahínco cada vez, con mayor concentración. Y en las noches, con las luces
apagadas y dentro de la seguridad de sus cobijas, deseaba con fuerza llenarse
un día con fuego y velocidad.
Pero no sucedía, corría furioso por superficies planas o
inclinadas y su esfuerzo finalizaba como cansancio, no como una virilidad
estelar. Utilizó bicicletas y autos, patines y hasta un caballo. Estuvo por
tomar anabólicos para ganar potencia, los evitó al recapacitar que la ciencia
necesitaba nobleza y no trampas. Por ello también evitó recurrir a brujos,
conjuros hallados en internet o hacer pactos con seres sombríos. ¡Si se volvía
una estrella sería corriendo!
Cuando cumplió treinta y un años tuvo una gran depresión, su
cuerpo ya no le daría tanta velocidad. Cada día transcurrido y la lentitud y la
calma apresarían sus extremidades por más rebeldes fueran.
Llovió mucho esos días, lo que ahondó la sensación de
inutilidad que tenía. La pista donde corría estuvo cerrada por el clima, el
monte en la orilla de la Ciudad era casi inalcanzable ahora, culpa del caos
vial y las inundaciones, aunque trató de acercarse en taxi, terminó
desesperándose y lo abandonó. Optó entonces por correr en la avenida, cuando la
vio llena de agua lloró bajó la lluvia.
Pasaron once días, el huracán en el pacífico no quería irse.
Y en la Ciudad nadie quería salir de su casa. Máximo se desplazó como pudo
hacia el campus donde trabajaba como maestro de física, subió a la azotea del
edificio de investigación, la cual era enorme, pues allí de pronto bajaba el
helicóptero del rector. El espacio estaba despejado y tenía una llamativa
distancia. No calentó, no le importó la lluvia y sus rayos repentinos, tampoco
lo pensó mucho o pensó en intentarlo varias veces. La noche precedente se había
dicho que lo haría sólo una vez más y que no se detendría al llegar a la
orilla. Sino se elevaba hacia los cielos caería hacia el olvido, el cual le
asustaba tanto.
Había corrido desde los ocho años, a veces en las vacaciones
escolares no corría nada, pero cuando tenía clases lo hacía cinco días a la
semana. Si multiplicaba ello por veintitrés años, descartando unos sesenta y
cinco días cada año por vacaciones y fines de semana y enfermedades; aunque en
los últimos tiempos todos los días lo hacía, sin importarles obligaciones o
festejos… entonces: trescientos por veintitrés dan seis mil novecientas veces
que fue hacia adelante, al principio sin tener un sueño, al final con una
obsesión. Y todo ello no era nada para lo sempiterno del cielo. Y todo ello se
reducía a ese final, que a la vez era un principio, como si corriera por
primera vez en su existencia.
Rebasó la orilla y se despeñó. Pero aún en el vacío siguió
moviendo las piernas. Cuando llegó la oscuridad un rayo pegó en su cuerpo y lo
volvió llamas. Se elevó lento primero, a los treinta y un metros su velocidad
creció desmesurada. Y mientras alcanzaba capa tras capa superior de la tierra,
su carne se fue desintegrando. Empequeñeció hasta volverse un hueso, el cual
fue imantando pedazos de meteoritos hacia él. Su velocidad no se detuvo como
tampoco la petrificación de su nuevo ser y la maximización de su tamaño. Perdió
recuerdos, pero ganó poder. Y aunque ya no tuvo corazón, ojos y cerebro, su
conciencia nunca se desvaneció. Se alejó de la tierra, del sistema solar, de
esta galaxia y de la siguiente. Se alejó de todo y volvió a acercarse. Creció
descomunal y en el punto más satisfactorio de su aventura tuvo entendimiento de
todo lo que fue, lo que era y lo que sería; entendió por completo que es el
Tiempo y al instante siguiente lo desdeñó.
Ahora, como la empresa más grande de su existencia, quería
averiguar sí siempre había sido lo que era o si lo que recordaba, tan lejano
ya, había sucedido alguna vez. ¿Si era una estrella que había soñado con ser un
hombre o un hombre que en este momento estaba despertando en el hospital?
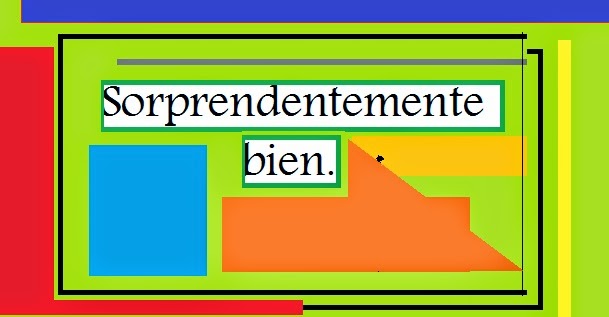
No hay comentarios:
Publicar un comentario