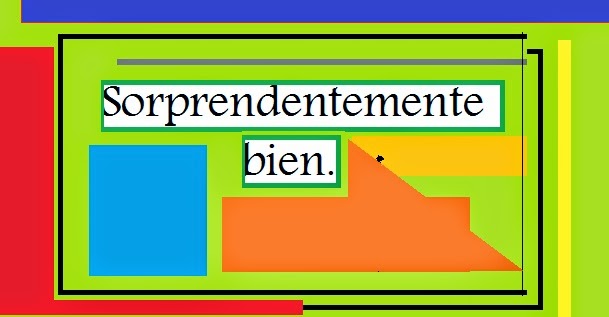Para aquellos que les hizo sentir añoranza o desolación la película de Gus Van Sant: "Paranoid Park". A mí, además de las sensaciones escritas antes, me hipnotizó. Lo a continuación escrito lo hice un año antes de que dicha película fuese estrenada (2007); si hubiese sido al revés mi relato hubiera resultado intenso y no la mierda que es.
Un revoltijo de colores, de texturas. La luna sentada a la mesa. Tres personas abstractas. Niños que lloran música. Cruces, tumbas, tierra. El vértigo que acompaña a los finales trepidantes. Y la luz...
Alessandro Centeno abre los ojos. Despierta.
Son las once de la mañana de un martes cualquiera y él permanece absorto mirando al techo. El techo se transforma en rostros conocidos: su hermana menor: Fabiana, su madre, el esposo de su madre, su padre, Cori, Zyen, Macre, el Abuelo, Susex, Malena, DJ Shadow, el Santo, Eva Angelina...
Media hora después se levanta, pero no arregla su cama. En la sala del departamento donde vive sólo con su padre prende el televisor. Al no encontrar algo digno de atención apaga el aparato. Enciende la computadora y en Internet accede a paginas de skatebording o de vídeos musicales o de asesinos seriales o en último caso entra a salas de chat.
Tras unos minutos Alessandro Centeno se recarga totalmente en el respaldo de su silla, posiciona su cabeza de tal manera que puede mirar el techo. Se estira un poco más y su cabeza llega más atrás, y de manera inversa puede contemplar gran parte de la sala del departamento. Allí está una mesa, unos sillones, un ventanal. Allí está un reproductor de vídeo, un calendario, una foto inmensa donde casi toda su familia del lado paterno se encuentra. Y se le puede ver a él cinco años más joven, en una esquina, y aunque sonríe como nunca antes lo había hecho, dos de sus tíos lo ocultan casi por completo.
Cuando dan las 12:30 de la mañana Alessandro se desnuda. Guarda su delgadez bajo una ducha fría. Luego de treinta minutos emerge y seca rápidamente su piel blanca, su cabello castaño, su rostro de expresión enérgica. Come cualquier producto empaquetado que encuentra en el refrigerador y en la alacena. Y mientras lo hace recoge el billete que su padre le dejó en la mesa.
Su padre es dentista en una clínica del ISSTE. Casi no se ven, casi no se hablan. Aquel trabaja en la mañana y Alessandro va a la escuela en la tarde. Y aunque el fin de semana podrían pasarlo juntos, su padre visita a su abuela o va a la iglesia y él se dirige a cualquier parte de la Ciudad a patinar. Su padre hace de comer, realiza quehaceres domésticos, compra lo que el departamento le demanda, le deja dinero en la mesa para sus gastos personales; Pero aún así Alessandro permanece indiferente. Que la vida fluya sin diques, que su padre se canse más, envejezca, muera; y él aproveche la oportunidad que venga - Alesandro creé que habrá una - para salir de aquí. Teme que la soledad que lo acongoja agrande su talla. Le arrebate el piso y lo obligue a flotar hasta llegar al sol y consumirse. De ser así él saldrá desesperadamente a la calle en busca de una ancla llamada Mujer.
Alessandro toma su mochila - grande, mugrosa y negra - y su patineta. Cierra la puerta del departamento y al comenzar a bajar las escaleras del edificio decide que, en vez de entrar a su primera clase, irá a patinar un poco en el deportivo aledaño a la preparatoria. Cuando está en la avenida, rodeado de tantos testigos, pone la patineta en el piso y tras un breve impulso se monta en ella. Se aleja, la brisa toma el lugar de sus ojos, su boca se llena de alegría. Sigue, prosigue, continúa: Alessandro Centeno sólo se detiene cuando nadie lo ve.
lunes, 22 de junio de 2009
lunes, 15 de junio de 2009
Nunca te haré llorar.
Ayer caminaba por la calle con mi primita Itzemitl Sarahí. Íbamos tomados de la mano sin pronunciar palabra alguna. Ella iba ataviada con una esperanza que - ¡ojala que no! - será desgarrada dentro de unos años, en su regazo cargaba un osito amarillo de peluche. Yo transitaba con la actitud intensa, mi mente domeñada por el recuerdo de una chica de ojos verdes y mis pies, más que provocar pisadas, provocaban entierros... ¡Poco a poco me despedía de mi pasado!... Me despido de él y nadie le dará un adiós conmigo. El ocaso, escoltado por un ejercito de nubes, maravillaba la cara de la Ciudad de México, le otorgaba misterio a nuestras jóvenes figuras:
¿A dónde iremos a parar?
Y de pronto le pregunté a mi primita de cinco años de edad:
- ¿Quieres que te compre algo en la tienda?
Entramos en la primera tienda que vimos. A pesar que no llevaba mucho dinero le dije que escogiera lo que quisiera. Itzemitl escogió una bolsa de papas al igual que yo. En la ventanilla donde se pagaba no encontré a nadie. Volteé hacia una de las dos entradas del lugar donde estaban platicando un par de señores. Creí que uno de ellos era el dependiente cuando de repente una voz quebradiza me dijo el precio de lo que habíamos escogido. Regresé los ojos hacia la ventanilla y observando mejor, descubrí a una adolescente güera, delgada, de una belleza mesurada, que estaba sentada en una silla muy pequeña. Su voz había sonado forzada, como si ella no quisiera que alguien estuviese allí en ese momento.
¿Por qué?
Lloraba. Alguien la había hecho llorar. Se contuvo cuando le pagué, pero sus ojos aún eran pintados por las lágrimas. Una de ellas corrió por toda su mejilla y, suicida, se lanzó hacia el billete que yo le había robado a uno de mis amigos. La adolescente me dio el cambio y de inmediato le pregunté por pañuelos desechables. Los buscó y me ofreció el paquete pequeño. Volví a pagar, pero esta vez no recibí cambio. Le di a mi primita Itzemitl su bolsa de papas y con un movimiento rápido saqué uno de los pañuelos desechables. Se lo entregué a la adolescente mientras decía lo siguiente:
- Toma. No me gustan tus lágrimas.- y la miré con intensidad.
Ella, que había evitado verme todo el tiempo, giró sus ojos cafés y encontró frente a sí un rostro extraño, serio, salvaje. Trató de sonreír, de agachar la cabeza, de hacer una mueca de disgusto... al fin no hizo nada. En sus pupilas la perplejidad se volvió fascinación. Y luego nada... Las hojas heridas por el otoño cayeron hacia la banqueta, cubriendo los orines y la sangre, el sudor y las lágrimas.
- Gracias... - la adolescente susurró y se limpió los ojos.
- No permitas que te dañe.- pronuncié con una voz mucho más vieja de lo que yo seré algún día.
Salimos de la tienda. Mi primita Itzemitl y yo abrimos nuestras bolsas de papas. Caminamos y comimos por la avenida. Ella con su oso amarillo de peluche en el regazo y yo reafirmando mi promesa: me iré a la tumba sin haber llorado otra vez.
Arriba, el cielo por fin se despejó.
¿A dónde iremos a parar?
Y de pronto le pregunté a mi primita de cinco años de edad:
- ¿Quieres que te compre algo en la tienda?
Entramos en la primera tienda que vimos. A pesar que no llevaba mucho dinero le dije que escogiera lo que quisiera. Itzemitl escogió una bolsa de papas al igual que yo. En la ventanilla donde se pagaba no encontré a nadie. Volteé hacia una de las dos entradas del lugar donde estaban platicando un par de señores. Creí que uno de ellos era el dependiente cuando de repente una voz quebradiza me dijo el precio de lo que habíamos escogido. Regresé los ojos hacia la ventanilla y observando mejor, descubrí a una adolescente güera, delgada, de una belleza mesurada, que estaba sentada en una silla muy pequeña. Su voz había sonado forzada, como si ella no quisiera que alguien estuviese allí en ese momento.
¿Por qué?
Lloraba. Alguien la había hecho llorar. Se contuvo cuando le pagué, pero sus ojos aún eran pintados por las lágrimas. Una de ellas corrió por toda su mejilla y, suicida, se lanzó hacia el billete que yo le había robado a uno de mis amigos. La adolescente me dio el cambio y de inmediato le pregunté por pañuelos desechables. Los buscó y me ofreció el paquete pequeño. Volví a pagar, pero esta vez no recibí cambio. Le di a mi primita Itzemitl su bolsa de papas y con un movimiento rápido saqué uno de los pañuelos desechables. Se lo entregué a la adolescente mientras decía lo siguiente:
- Toma. No me gustan tus lágrimas.- y la miré con intensidad.
Ella, que había evitado verme todo el tiempo, giró sus ojos cafés y encontró frente a sí un rostro extraño, serio, salvaje. Trató de sonreír, de agachar la cabeza, de hacer una mueca de disgusto... al fin no hizo nada. En sus pupilas la perplejidad se volvió fascinación. Y luego nada... Las hojas heridas por el otoño cayeron hacia la banqueta, cubriendo los orines y la sangre, el sudor y las lágrimas.
- Gracias... - la adolescente susurró y se limpió los ojos.
- No permitas que te dañe.- pronuncié con una voz mucho más vieja de lo que yo seré algún día.
Salimos de la tienda. Mi primita Itzemitl y yo abrimos nuestras bolsas de papas. Caminamos y comimos por la avenida. Ella con su oso amarillo de peluche en el regazo y yo reafirmando mi promesa: me iré a la tumba sin haber llorado otra vez.
Arriba, el cielo por fin se despejó.
sábado, 13 de junio de 2009
Fuego antes del amanecer.
Las navidades transcurren sin importancia para mí. Para otros el vendaval consumista los asfixia y los atavía de falsas aspiraciones. Miro las calles atragantadas con luces, el rojo y el blanco violan mis ojos hasta que quedo ciego. Cuando recupero la vista veo carteras vacías y hambre en niños que no tienen padres.
La navidad no significa mucho para mí, sólo es otro ritual en el que no pienso participar.
Llega año nuevo y entre toda mi familia yo soy el único que continúa despierto (¡Nunca podré cerrar los ojos!). Son las cinco de la mañana y hay adolescentes borrachos en la calle. Trato de escribir la primera novela que llevaré a concurso, pero sus risas ebrias me distraen. Recuerdo a mis amigos - ahora desperdigados por la Ciudad -, las fiestas en las que estuve, las chicas que trataron de atraparme con su mirada y las tantas cervezas que rechacé. De pronto alguien grita "¡Fuego!" y, en un principio, nadie le creé. Tengo curiosidad y corro hacia la azotea para ver de que se trata. Bajo un cielo despejado, realmente oscuro - ¡Nunca está más oscuro que antes de amanecer! -, una casa a unos veinte metros de la de mi madre se incendia.
¿Por qué?
a) Por los cohetes. b) Alguien hizo una fogata y perdió el control de ella. c) Todo fue gracias a una sobrecarga eléctrica. d) Cayó un rayo sobre los cables de luz. e) Un pirómano quiso empezar de la mejor manera el año.
Presencio un incendio desde la azotea de la casa de mi madre y sólo espero que una llama llegue hasta acá, que el fuego se expanda y todo el materialismo se vuelva cenizas. Que nadie llore y que el olvido me trague lenta, pero definitivamente.
...Los bomberos llegan y aunque pronto soterran el fuego con agua, mis ansias por autodestruirme se incrementan.
La navidad no significa mucho para mí, sólo es otro ritual en el que no pienso participar.
Llega año nuevo y entre toda mi familia yo soy el único que continúa despierto (¡Nunca podré cerrar los ojos!). Son las cinco de la mañana y hay adolescentes borrachos en la calle. Trato de escribir la primera novela que llevaré a concurso, pero sus risas ebrias me distraen. Recuerdo a mis amigos - ahora desperdigados por la Ciudad -, las fiestas en las que estuve, las chicas que trataron de atraparme con su mirada y las tantas cervezas que rechacé. De pronto alguien grita "¡Fuego!" y, en un principio, nadie le creé. Tengo curiosidad y corro hacia la azotea para ver de que se trata. Bajo un cielo despejado, realmente oscuro - ¡Nunca está más oscuro que antes de amanecer! -, una casa a unos veinte metros de la de mi madre se incendia.
¿Por qué?
a) Por los cohetes. b) Alguien hizo una fogata y perdió el control de ella. c) Todo fue gracias a una sobrecarga eléctrica. d) Cayó un rayo sobre los cables de luz. e) Un pirómano quiso empezar de la mejor manera el año.
Presencio un incendio desde la azotea de la casa de mi madre y sólo espero que una llama llegue hasta acá, que el fuego se expanda y todo el materialismo se vuelva cenizas. Que nadie llore y que el olvido me trague lenta, pero definitivamente.
...Los bomberos llegan y aunque pronto soterran el fuego con agua, mis ansias por autodestruirme se incrementan.
Etiquetas:
la soledad más desnuda.
jueves, 11 de junio de 2009
Un megatón sobre la Ciudad de México.
Abril. Los días son calurosos, con un bochorno humillante, asqueroso. Pero las noches, está Noche, la frescura invade mi mundo, alentándome a reír. El viento es excitante... Pero la vida es monótona.
Me he sentido asqueado por la vaguedad de los meses pasados. He querido salir a buscar problemas, ¡aun más problemas de los que ya tengo!, pero la cobardía, por el momento, aprisiona mi cuerpo.
Una tarde, dos semanas atrás, encontré saliendo de la estación Mixcoac del metro a mi amigo Omar Ronquillo alias "Viajes". Notó que ya no tengo el pelo largo (casi nadie nota cuando me lo corto o me cambio de peinado), notó que ahora mi cabello es muy corto y que me lo peino simulando una cresta de gallo. Viajes y yo hablamos sobre los médicos, que ellos tienen el poder, que son los dioses en la tierra porque pueden salvar vidas. De pronto me sentí turbado, que perdía el equilibrio; y no porque no había comido nada en todo el día o porque la temperatura aumentaba en grados enajenantes, sino porque Viajes, en un susurro, reveló:
- Esto es un secreto... El sida se propaga rápidamente. Tanto que con un beso puedes estar infectado. Sólo que los gobiernos lo niegan para que no haya un pandemónium.
Estábamos en una base de autobuses esperando la salida del que llevaría a Viajes a su casa. Y mi estomago gruñió salvajemente cuando descubrí que en la fila contigua a la que nosotros nos hallábamos, una mujer güera, guapa y delgada, me miró con interés sexual. Quizá por ello, quizá por mi falta de alimento o por la inclemencia del sol, comencé a decir idioteces (Dije: "La libertad sólo vive en las mentes de los hombres"). Y cuando creímos que una bomba atómica de un megatón caería en la Ciudad de México, Viajes se despidió de mí.
Llegué a la casa de mis tíos. Comí. Bebí. Me sentí fuerte, guapo, listo para cualquier tipo de aventura...
Pero no hay más. No hay nada. La monotonía se clava en mi garganta. Lo único que puedo hacer es escupir.
Me he sentido asqueado por la vaguedad de los meses pasados. He querido salir a buscar problemas, ¡aun más problemas de los que ya tengo!, pero la cobardía, por el momento, aprisiona mi cuerpo.
Una tarde, dos semanas atrás, encontré saliendo de la estación Mixcoac del metro a mi amigo Omar Ronquillo alias "Viajes". Notó que ya no tengo el pelo largo (casi nadie nota cuando me lo corto o me cambio de peinado), notó que ahora mi cabello es muy corto y que me lo peino simulando una cresta de gallo. Viajes y yo hablamos sobre los médicos, que ellos tienen el poder, que son los dioses en la tierra porque pueden salvar vidas. De pronto me sentí turbado, que perdía el equilibrio; y no porque no había comido nada en todo el día o porque la temperatura aumentaba en grados enajenantes, sino porque Viajes, en un susurro, reveló:
- Esto es un secreto... El sida se propaga rápidamente. Tanto que con un beso puedes estar infectado. Sólo que los gobiernos lo niegan para que no haya un pandemónium.
Estábamos en una base de autobuses esperando la salida del que llevaría a Viajes a su casa. Y mi estomago gruñió salvajemente cuando descubrí que en la fila contigua a la que nosotros nos hallábamos, una mujer güera, guapa y delgada, me miró con interés sexual. Quizá por ello, quizá por mi falta de alimento o por la inclemencia del sol, comencé a decir idioteces (Dije: "La libertad sólo vive en las mentes de los hombres"). Y cuando creímos que una bomba atómica de un megatón caería en la Ciudad de México, Viajes se despidió de mí.
Llegué a la casa de mis tíos. Comí. Bebí. Me sentí fuerte, guapo, listo para cualquier tipo de aventura...
Pero no hay más. No hay nada. La monotonía se clava en mi garganta. Lo único que puedo hacer es escupir.
Etiquetas:
la soledad más desnuda.
jueves, 4 de junio de 2009
La niña que correteaba helicópteros. (2 de 2)
...
La memoria da giros. Se excita, se acelera y me lleva hacia el último día que vi a Wendy. Es un sábado en el Centro de la Ciudad de México. Algunos maestros han enviado a sus alumnos a presenciar una obra en el Teatro de la Ciudad (también llamado Esperanza Iris). La representación termina y todos los nuevos adolescentes salen en estampida y pueblan la calle de Donceles; gritan, comentan, deciden que harán después. Mi cuerpo atlético y mi mirada desdeñosa se caen, vuelvo a ser aquel párvulo flacucho, con los ojos tímidos y la expresión ingenua. Mi valentía, mi rencor, desaparecen y otra vez soy el niño abusado por su familia, por sus amigos, por la escuela y por todo aquel que cruzara su camino con el mío. Otra vez el niño siempre despeinado, que no entendía sus cambios fisiológicos, que se bañaba cada tercer día, que le robaba billetes de quinientos pesos a su madre y que buscaba matar animales.
Wendy sale del teatro. Lleva pantalón de mezclilla y una playera muy corta y ajustada. Su cabello largo cae con delicadeza hacia sus hombros. Es negro y brillante. Sus ojos son enormes y su boca parece estar hecha de sangre. Voltea hacia un lado y luego hacia el otro, desorientada. Por fin localiza a sus amigos y antes de encaminarse hacia ellos un helicóptero cruza lentamente la Ciudad de México; vuela bajo, desplomándose. Su cola está en llamas y su hélice va perdiendo fuerza: sus cuchillas, antes miles, ahora son cientos, decenas, pronto sólo serán cuatro. Y antes de que se colapse contra la antigua Cámara de diputados, Wendy alza la cara y sus ojos relampaguean. Ya no corre, ya no persigue con todas las fuerzas de su vida. Sólo sonríe y con su sonrisa puedo entender que ¡Nunca nada es igual!
De repente alguien palmea fuertemente mi cabeza. Me doy cuenta que tengo abierta la boca y que mi pulso está acelerado.
- Vamos a ir a Chapultepec, ¿vienes? - me pregunta Alan García alias "El Mosca".
Volteo hacia mis amigos (hacia Cristopher, Marcos, Octavio, Trejo) y aunque sé que ellos se burlarán de mí y me harán pasar situaciones demasiado vergonzosas, los sigo porque no quiero quedarme solo.
Estaba solo en un atardecer de domingo y clavé la mirada en la mujer que alguna vez fue mi compañera de grupo de la primaria. Ya no era tan alta, ni delgada, ni bella como la recordaba. Había engordado algunos kilos, tenía el rostro demasiado maquillado y algunas arrugas en su frente eran imborrables. Y aunque yo nunca había dado un beso en la boca, ella estaba casada y tenía un hijo. Wendy volteó hacia mí y no me reconoció (el niño que era ya estaba enterrado). Por un momento creyó que le coqueteaba, pero al darse cuenta que mi mirada estaba más allá de eso, se desentendió de mí apenada.
Si yo quería llegar a la casa donde vivía tenía que bajar en la terminal. Sin embargo bajé una estación antes. En la calle metí mis manos en los bolsillos de mi sudadera roja y mi paso fue lento. Subí la mirada y deseé encontrar un helicóptero o al menos un avión o un pájaro cualquiera. Mas lo único que mis ojos duros hallaron fue el cielo azul de la inmortalidad.
La memoria da giros. Se excita, se acelera y me lleva hacia el último día que vi a Wendy. Es un sábado en el Centro de la Ciudad de México. Algunos maestros han enviado a sus alumnos a presenciar una obra en el Teatro de la Ciudad (también llamado Esperanza Iris). La representación termina y todos los nuevos adolescentes salen en estampida y pueblan la calle de Donceles; gritan, comentan, deciden que harán después. Mi cuerpo atlético y mi mirada desdeñosa se caen, vuelvo a ser aquel párvulo flacucho, con los ojos tímidos y la expresión ingenua. Mi valentía, mi rencor, desaparecen y otra vez soy el niño abusado por su familia, por sus amigos, por la escuela y por todo aquel que cruzara su camino con el mío. Otra vez el niño siempre despeinado, que no entendía sus cambios fisiológicos, que se bañaba cada tercer día, que le robaba billetes de quinientos pesos a su madre y que buscaba matar animales.
Wendy sale del teatro. Lleva pantalón de mezclilla y una playera muy corta y ajustada. Su cabello largo cae con delicadeza hacia sus hombros. Es negro y brillante. Sus ojos son enormes y su boca parece estar hecha de sangre. Voltea hacia un lado y luego hacia el otro, desorientada. Por fin localiza a sus amigos y antes de encaminarse hacia ellos un helicóptero cruza lentamente la Ciudad de México; vuela bajo, desplomándose. Su cola está en llamas y su hélice va perdiendo fuerza: sus cuchillas, antes miles, ahora son cientos, decenas, pronto sólo serán cuatro. Y antes de que se colapse contra la antigua Cámara de diputados, Wendy alza la cara y sus ojos relampaguean. Ya no corre, ya no persigue con todas las fuerzas de su vida. Sólo sonríe y con su sonrisa puedo entender que ¡Nunca nada es igual!
De repente alguien palmea fuertemente mi cabeza. Me doy cuenta que tengo abierta la boca y que mi pulso está acelerado.
- Vamos a ir a Chapultepec, ¿vienes? - me pregunta Alan García alias "El Mosca".
Volteo hacia mis amigos (hacia Cristopher, Marcos, Octavio, Trejo) y aunque sé que ellos se burlarán de mí y me harán pasar situaciones demasiado vergonzosas, los sigo porque no quiero quedarme solo.
Estaba solo en un atardecer de domingo y clavé la mirada en la mujer que alguna vez fue mi compañera de grupo de la primaria. Ya no era tan alta, ni delgada, ni bella como la recordaba. Había engordado algunos kilos, tenía el rostro demasiado maquillado y algunas arrugas en su frente eran imborrables. Y aunque yo nunca había dado un beso en la boca, ella estaba casada y tenía un hijo. Wendy volteó hacia mí y no me reconoció (el niño que era ya estaba enterrado). Por un momento creyó que le coqueteaba, pero al darse cuenta que mi mirada estaba más allá de eso, se desentendió de mí apenada.
Si yo quería llegar a la casa donde vivía tenía que bajar en la terminal. Sin embargo bajé una estación antes. En la calle metí mis manos en los bolsillos de mi sudadera roja y mi paso fue lento. Subí la mirada y deseé encontrar un helicóptero o al menos un avión o un pájaro cualquiera. Mas lo único que mis ojos duros hallaron fue el cielo azul de la inmortalidad.
Etiquetas:
la soledad más desnuda.
miércoles, 3 de junio de 2009
La niña que correteaba helicópteros. (1 de 2)
Tras visitar a mi amigo Neto "La Neta" - quien es un gran baterista - regresaba a casa utilizando el metro. Era domingo al atardecer y el vagón se hallaba medianamente concurrido. Al fondo de éste yo me localizaba con el hombro derecho recargado en la pared, una de las puertas pegada a mi espalda y la contraria sin que nadie la estorbase, sin que nadie cruzara por ella cuando se abría al llegar a una estación. Mi mano diestra dentro de uno de los bolsillos de mi pantalón y con la otra tamborileaba sobre uno de mis muslos o la volvía un puño o la extendía para admirar su belleza y su inutilidad. De pronto, con desprecio y rebeldía, decidí voltear hacia los demás, hacia los otros todos que son ellos. Y como era obvio nadie me miraba. Cada uno de los pasajeros (los tantos sentados, el cuarteto de pie) se encontraban laxos y ensimismados. Paseé la vista por cada uno de ellos tratando de imaginar su dolor, de compartir sus problemas o agrandarlos mucho más. En las estaciones venideras observé a las cuantas personas que accedieron. Desde jóvenes que habían ido a jugar fútbol hasta ancianos con bastón, desde señoras gordas con el gesto amable hasta niños que vivían su primer noviazgo: existían para mí, pero desafortunadamente yo no existía para ellos.
En la puerta contigua a la que yo me encontraba entró un matrimonio joven y su hijo de tres años. De pie, el hombre (alto, moreno y robusto) cargaba al niño y le platicaba cosas. La mujer, cargando una bolsa de mano y el suéter de su hijo, por un segundo permitió que yo viera totalmente su rostro. Sentí una punzada y agaché la cabeza.
...Wendy...
Parpadeé y el vagón se volvió una primaria, el pasado se transforma en presente y mi gesto se endurece. Otra vez estoy dentro de esa escuela limpia, discreta y aledaña a un mercado. Es la hora del recreo y entre aquel tumulto de infantes yo soy el único adulto presente. Niños con estampas o videojuegos, lanzan canicas o comen productos empaquetados; las niñas charlan, cantan, juegan al resorte: ¿Alguna vez fui tan joven como ellos?
Reconozco a compañeros de grupo, enemigos y amores, y repentinamente un helicóptero cruza el patio escolar volando muy bajo. Al verlo varios niños levantan sus caras y sus manos y se despiden de él. Algunos lo persiguen traviesos y entre ellos hay una niña blanca, flaca, la más alta de su grupo y con las mejillas algo infladas, llamada Wendy. Wendy no se detiene como los otros a la mitad del patio escolar. Prosigue en su juego, en su sueño, hasta que un muro la detiene. Se da la vuelta y con una sonrisa tan ancha como la luna en cuarto creciente, regresa trotando hacia su inocencia.
De pronto los grados, los años pasan, se acumulan y Wendy sigue atravesando aquel inmenso patio escolar con toda la potencia que sus piernas flacas y largas producen. Helicópteros, aviones, parvadas de pájaros, quizá un ovni, vuelan a través de los días, por arriba de infancias que pronto perderán su alegría; los chicos se despiden y una niña llamada Wendy corretea esperando que sus pies se despeguen del suelo, se eleve y su figura se transforme en un cometa. El recuerdo envejece y veo con ojos distintos a la otrora niña, ahora adolescente. Inicia la educación secundaria y aunque nuestro camino se bifurca (nuevos amigos, otras ideologías), empiezo a sentir un apego hacia su persona. Wendy comienza a despertar la sexualidad de tantos muchachos; sus faldas son cortas y sus piernas muy largas, sus senos ciñen demasiado las playeras y sus labios siempre están pintados de rojo. Aunque ella cursa la secundaria en la mañana y yo en la tarde, al momento del cambio de turnos, puedo verla afuera de la escuela junto a adolescentes de buen aspecto y chicas tan o más lindas que ella. Ahora sé que si hubiese visto su cara diariamente me hubiera enamorado de ella y mi corazón hubiese recibido otro golpe. No fue así. Su presencia disminuye, su figura es opacada por el dolor, la soledad y el desprecio que comienzo a experimentar. Ella asciende escalones mientras yo empiezo a rodar hacia las catacumbas.
En la puerta contigua a la que yo me encontraba entró un matrimonio joven y su hijo de tres años. De pie, el hombre (alto, moreno y robusto) cargaba al niño y le platicaba cosas. La mujer, cargando una bolsa de mano y el suéter de su hijo, por un segundo permitió que yo viera totalmente su rostro. Sentí una punzada y agaché la cabeza.
...Wendy...
Parpadeé y el vagón se volvió una primaria, el pasado se transforma en presente y mi gesto se endurece. Otra vez estoy dentro de esa escuela limpia, discreta y aledaña a un mercado. Es la hora del recreo y entre aquel tumulto de infantes yo soy el único adulto presente. Niños con estampas o videojuegos, lanzan canicas o comen productos empaquetados; las niñas charlan, cantan, juegan al resorte: ¿Alguna vez fui tan joven como ellos?
Reconozco a compañeros de grupo, enemigos y amores, y repentinamente un helicóptero cruza el patio escolar volando muy bajo. Al verlo varios niños levantan sus caras y sus manos y se despiden de él. Algunos lo persiguen traviesos y entre ellos hay una niña blanca, flaca, la más alta de su grupo y con las mejillas algo infladas, llamada Wendy. Wendy no se detiene como los otros a la mitad del patio escolar. Prosigue en su juego, en su sueño, hasta que un muro la detiene. Se da la vuelta y con una sonrisa tan ancha como la luna en cuarto creciente, regresa trotando hacia su inocencia.
De pronto los grados, los años pasan, se acumulan y Wendy sigue atravesando aquel inmenso patio escolar con toda la potencia que sus piernas flacas y largas producen. Helicópteros, aviones, parvadas de pájaros, quizá un ovni, vuelan a través de los días, por arriba de infancias que pronto perderán su alegría; los chicos se despiden y una niña llamada Wendy corretea esperando que sus pies se despeguen del suelo, se eleve y su figura se transforme en un cometa. El recuerdo envejece y veo con ojos distintos a la otrora niña, ahora adolescente. Inicia la educación secundaria y aunque nuestro camino se bifurca (nuevos amigos, otras ideologías), empiezo a sentir un apego hacia su persona. Wendy comienza a despertar la sexualidad de tantos muchachos; sus faldas son cortas y sus piernas muy largas, sus senos ciñen demasiado las playeras y sus labios siempre están pintados de rojo. Aunque ella cursa la secundaria en la mañana y yo en la tarde, al momento del cambio de turnos, puedo verla afuera de la escuela junto a adolescentes de buen aspecto y chicas tan o más lindas que ella. Ahora sé que si hubiese visto su cara diariamente me hubiera enamorado de ella y mi corazón hubiese recibido otro golpe. No fue así. Su presencia disminuye, su figura es opacada por el dolor, la soledad y el desprecio que comienzo a experimentar. Ella asciende escalones mientras yo empiezo a rodar hacia las catacumbas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)