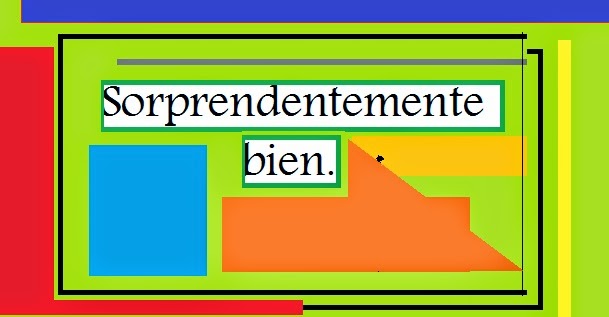Epílogo.
La encontré en mi camino una tarde cuando una ventisca se llevaba consigo a todas las personas que hallaba en su paso. Pasé cerca, en contraflujo, reflexionaba sobre los amigos que alguna vez tuve, familiares a los que no veía desde hacía años, un par de amores fallidos a los que miré cuando ellas no me miraban; ¿dónde estarían ahora?, ¿luego de cuanto tiempo nos reconoceríamos?, ¿sería este día, la próxima semana, después de casarme, al estar viejo?, ¿nunca retornarían a mi vida aunque yo lo deseara tanto y ellos también?; tal vez en esa calle, en la siguiente, al entrar a esa tienda o al aguardar el cambio de luces del semáforo, uno de los extraviados reaparecería.
Asevero que una persona es todo lo que le ha pasado en la vida, cada afición, cada sentimiento, cada personaje, adverso o apreciado, es parte de uno si la memoria y el corazón los hacen suyos. Estamos completos con todo ello, el tiempo, la fatalidad, los dioses o el destino, no sé a quien culpar, nos van descascarando; cuando niños estamos desnudos, las experiencias nos atavían, nuestra alma, al madurar, no quiere estar desvestida. Pero es inútil, las prendas van cayendo con los años, los amigos nos dejan (o nosotros los dejamos), las mascotas mueren, la escuela cierra sus puertas, nuestros juguetes van a la basura, nuestros atavíos deportivos quedan encerrados en un locker, las novias que vivían en una cama han muerto en un baño... Todo es lejanía. Todo es soledad. Pero las estampas de nuestro álbum que hemos perdido, pueden ser remplazadas por otras. El mejor amigo que tuve en primero de bachillerato dejó de serlo en segundo, en segundo otro tuvo mayor identificación conmigo; los cinco años de danza en la infancia fueron olvidados por los cinco de boxeo en la universidad, las albóndigas que hacía mi tía abuela perdieron su sabor, ganaron repugnancia incluso, cuando la madre de mi amiga siempre me recibía con lasaña...
En tal colección hay piezas insustituibles, claro. Nunca nadie sustituirá a mi padre muerto, ni al primer gato que tuve, sin ellos nunca estaré entero. El camino podrá darme tantas cosas, regresarme las que me faltaban, jamás a Don Alberto o a Arenitas. No estaré completo... o quizá...
Esa chica vestida de azul cielo completa mi Ciudad. Creo que sin ella estas vías se quebrarían, sus pisadas mantienen unido el asfalto. Ella me obliga a caminar. Siempre la encuentro de frente, unas treinta veces en las que la he observado con fijeza el rostro, ella hace como que me reconoce, hace como que le soy indiferente. De repente parece ofendida, otras muy altiva, en las más no descubro expresión alguna; su parquedad me hace sospechar que esta sola, que disfruta su soledad, pero que también quisiera cambiarla, estar con alguien para atravesar los países.
Nunca le he hablado, tampoco seguido, la miro alejarse maldiciendo mi timidez tan arraigada. Ojalá pronto sea valiente.
Mis padres, mis tíos, casi todos los que me conocen me llaman vago. No trabajo, llevo dos años sin terminar mi tesis, a veces la realidad me rebasa, me siento tan soso y tan endeble. Pero hay una luz que nunca se apaga. La Ciudad siempre me recibe con afabilidad, sus misterios me impulsan a seguir. Tengo que caminarla entera, estar afuera...
Porque afuera ella vive, me la encontraré esta tarde, un segundo que estemos juntos, toda la vida separados, pero valdrá la pena, la habré visto. ¡Afuera!
Ella esta, ¡Ella esta!
03/02/13
Morelos, medianoche, a punto de dormir en el suelo; mis hermanos, mi prima, mi madre y mis tías ríen, yo estoy lejano.
Pienso en ti, Ileana. Tú nunca sabrás eso.
Tiempos obscuros.
lunes, 11 de febrero de 2013
jueves, 7 de febrero de 2013
La misteriosa cadencia del guinda y el azul (versión A, sexta entrada).
11
Caminar se había vuelto una actividad menospreciada, digna de adolescentes desorientados, turistas (sobre todo extranjeros) y principalmente vagos.
Autos, autos voladores, taxis, bicitaxis, patinetas, deslizadores, helicópteros, bicicletas, motocicletas, autobuses, trenes del metro, tranvías, máquinas teletransportadoras, hombres con sillas en las espaldas, elefantes, burros, caballos u otras bestias... eran indispensables en una urbe, cualesquiera deseaba tener algún vehículo de éstos, formaban parte de la idiosincrasia de sus habitantes.
Era una flojera caminar más allá de dos calles, una exageración si alguien iba a pie de una colonia a otra. Era prudente pasear por un parque los domingos o recorrer un centro comercial o tianguis para buscar ofertas, pero ir deteniéndose en esa banca, en esa heladería, afuera de ese probador. El centro de la Ciudad siempre era excepcional (en éste y muchos otros casos). Allí, a pesar del tranvía, los bicitaxis, los mini helicópteros y el turibus; los pies eran preponderantes. Demasiados caminaban, venían de todas las partes de la urbe, del resto del país, de tantas zonas del mundo, para experimentar tal esfuerzo; conocer sitios, reconocerlos, comprar lo que se buscaba, lo que no; enamorarse, inspirarse, desaparecer. Una intensidad se adhería a cada visitante, cada uno no podía detener sus pies, incluso sentados los movían agresivos o con grácilidad.
Y dentro de esa corriente constante, una energía sobresalía entre las demás. Una mujer. Al verla tantos la seguían, la envidiaban, la imitaban; su presencia le explicaba a algunos el porque del placer de caminar, incluso porque los humanos tenían piernas.
Ella misma era la energía cinética.
Azul cielo no comía, hablaba con susurros y monosílabos, se le veía andar entre la lluvia o el granizo, muchas veces por el centro, pero también en el sur, en el oeste, en cualquier punto de esa metrópolí trepidante y rara; no pensaba, sólo tenía la necesidad imperiosa de estar en movimiento, de no salir de los limites de la Ciudad, de no titubear, intuía que cuando mantuviera los pies fijos su contraparte se alzaría para regresarla a la oscuridad.
Guinda, desde su catatonía, estaba contenta. Su antigua soledad había terminado, ¡Que próxima ahora se hallaba a esas calles que amaba!, ¡Las abrazaba! Un sentimiento que en sus momentos álgidos provocaba destellos blanquecinos que irisaban el asfalto, salían de los contornos de la sombra como espinas de luz, un espectáculo que cautivaba a los pocos que se percataban de ello.
Guinda también padecía desesperación, quería volver a utilizar sus piernas, presumir sus rebeldía al contonearse; quería enamorarse, sospechaba que a su impostora también le sucedería...
...El amor detiene a los viajantes, la fuerza cinética que los conducía hacia todos y hacia ninguna parte, es transformada en una fuerza gravitacional que además de provocar cansancio, confianza y paz; torna lo inmenso en minúsculo y lo pequeño en superlativo. El mundo ya no es un hogar, ahora lo es esa mano que sujeta a la tuya con candor, los caminos no son tan vastos como la piel, la necesidad de andar es sofocada irremediablemente cuando un pecho palpitante ofrece un descanso y también un final...
Guinda lo sabía, Azul cielo por igual. Su recorrido no podía ir más allá de las fronteras de un corazón.
Caminar se había vuelto una actividad menospreciada, digna de adolescentes desorientados, turistas (sobre todo extranjeros) y principalmente vagos.
Autos, autos voladores, taxis, bicitaxis, patinetas, deslizadores, helicópteros, bicicletas, motocicletas, autobuses, trenes del metro, tranvías, máquinas teletransportadoras, hombres con sillas en las espaldas, elefantes, burros, caballos u otras bestias... eran indispensables en una urbe, cualesquiera deseaba tener algún vehículo de éstos, formaban parte de la idiosincrasia de sus habitantes.
Era una flojera caminar más allá de dos calles, una exageración si alguien iba a pie de una colonia a otra. Era prudente pasear por un parque los domingos o recorrer un centro comercial o tianguis para buscar ofertas, pero ir deteniéndose en esa banca, en esa heladería, afuera de ese probador. El centro de la Ciudad siempre era excepcional (en éste y muchos otros casos). Allí, a pesar del tranvía, los bicitaxis, los mini helicópteros y el turibus; los pies eran preponderantes. Demasiados caminaban, venían de todas las partes de la urbe, del resto del país, de tantas zonas del mundo, para experimentar tal esfuerzo; conocer sitios, reconocerlos, comprar lo que se buscaba, lo que no; enamorarse, inspirarse, desaparecer. Una intensidad se adhería a cada visitante, cada uno no podía detener sus pies, incluso sentados los movían agresivos o con grácilidad.
Y dentro de esa corriente constante, una energía sobresalía entre las demás. Una mujer. Al verla tantos la seguían, la envidiaban, la imitaban; su presencia le explicaba a algunos el porque del placer de caminar, incluso porque los humanos tenían piernas.
Ella misma era la energía cinética.
Azul cielo no comía, hablaba con susurros y monosílabos, se le veía andar entre la lluvia o el granizo, muchas veces por el centro, pero también en el sur, en el oeste, en cualquier punto de esa metrópolí trepidante y rara; no pensaba, sólo tenía la necesidad imperiosa de estar en movimiento, de no salir de los limites de la Ciudad, de no titubear, intuía que cuando mantuviera los pies fijos su contraparte se alzaría para regresarla a la oscuridad.
Guinda, desde su catatonía, estaba contenta. Su antigua soledad había terminado, ¡Que próxima ahora se hallaba a esas calles que amaba!, ¡Las abrazaba! Un sentimiento que en sus momentos álgidos provocaba destellos blanquecinos que irisaban el asfalto, salían de los contornos de la sombra como espinas de luz, un espectáculo que cautivaba a los pocos que se percataban de ello.
Guinda también padecía desesperación, quería volver a utilizar sus piernas, presumir sus rebeldía al contonearse; quería enamorarse, sospechaba que a su impostora también le sucedería...
...El amor detiene a los viajantes, la fuerza cinética que los conducía hacia todos y hacia ninguna parte, es transformada en una fuerza gravitacional que además de provocar cansancio, confianza y paz; torna lo inmenso en minúsculo y lo pequeño en superlativo. El mundo ya no es un hogar, ahora lo es esa mano que sujeta a la tuya con candor, los caminos no son tan vastos como la piel, la necesidad de andar es sofocada irremediablemente cuando un pecho palpitante ofrece un descanso y también un final...
Guinda lo sabía, Azul cielo por igual. Su recorrido no podía ir más allá de las fronteras de un corazón.
viernes, 1 de febrero de 2013
La misteriosa cadencia del guinda y el azul (Versión A, quinta entrada).
9
En una noche veraniega por fin se levantó.
Avenida Revolución apartó su estruendo por unos instantes. Carros, faroles y personas se parapetaron tras el mutismo y la lejanía. Un viento afilado escindió el camino, posicionando al conformismo de un lado y a la fantasía del otro. Las sombras abandonadas en la banqueta fueron barridas hacia el hoyo de una esquina, brotó sangre de una coladera y unos niños brincaron de azotea en azotea. Guinda Gómez se sintió confiada, plena en esa soledad. Gritó:
- ¡Nada va a detenerme!
Gustándole el eco resultante, que rebotó de esa ventana iluminada hacia sus senos traviesos, de esa puerta entreabierta hacia su fértil abdomen, de ese recio muro hacia sus nalgas bailarinas. Se sobresaltó al advertir esa presencia, un susurro que la hizo voltear presurosa, enredarse sus pies y casi caer contra aquella silueta que venía detrás suyo.
Era un desconocido, el pelo largo, los rasgos blandos, el cuerpo atlético y mediano, un paso contemplativo y una vestimenta oscura y holgada que se agitaba bravía como un tornado.
- ¡Ay! - ella masculló y él la detuvo de un hombro porque creyó que se caía.
- ¡Cuidado señorita! - le dijo con una voz suave y envolvente.
La miró con unos ojos insondables que la succionaron hacia un misterio enloquecedor, antes de rebasarla y extraviarse en las oscuridades de la metrópoli.
Ella se detuvo, herida. Algo dentro de su corazón le ordenó que lo persiguiera. Tenía que saber quien era él, tenía que comprobar si estaba enamorada. Retomó su camino diez segundos después, cuando lo que pudo ser ya no sería. Caminó, trotó, corrió. Corrió, trotó, caminó. Un raro cansancio rápidamente se adueñó de sus extremidades, llenándolas de herrumbre. Pasó una esquina, apenas alcanzó la segunda y el hartazgo le provocó un gran enojo. Luego sintió tristeza, ¿de qué le había servido caminar tanto?, ¿cual era su meta, cual fue su principio?
- ¿A dónde voy a parar? - se preguntó en voz alta, sólo su sombra la escuchó.
Azul cielo se puso de pie furiosa, clavó unas garras repentinas en los hombros de su gemela. La jaló hacia ella, apenas le sofocó un puchero cuando le intercambió su sitio en la realidad (una tan vasta que nadie podía recorrerla por entero). Y ante la inutilidad de Guinda, Azul se sintió satisfecha. Ahora conocería la Ciudad, el mundo. Una protagonista que caminaría sin nunca detenerse.
10
Nunca se detuvo.
Con las primeras luces del día una chica pequeña con una rara belleza y con una cadencia misteriosa al andar, atravesaba toda la urbe. Su breve presencia tranquilizaba a los estresados e intensificaba a los soñolientos. Un rayo que aclaraba la calle, un torbellino que saneaba la avenida, brillos que permanecían en las ventanas de los edificios, que lustraban monumentos, fuentes, postes, casetas telefónicas...
Era un ligero terremoto, un soplo que acariciaba el cuerpo. Los animales, sobre todo los perros, la evitaban. No así los hombres o las mujeres lujuriosas, los fotógrafos o los jóvenes enamorados. Una gran paz experimentaban al estar un paso detrás suyo, sobre su sombra. También y de una manera rauda, un cansancio los aquejaba. Querían perseguirla hacia donde fuese, sus piernas ya no se los permitían. Ya nadie era devorado, si vivían una gran frustración. Aquellas nalgas eran un asidero en medio de su océano solitario, al no aprehenderlas sus manos se crispaban, rasguñaban sus pechos, daban manazos hacia el aire; "¿A donde vas?, ¿de donde venías?, ¿cuando tu camino otra vez se encimará sobre el mío?" preguntaban deprimidos; a veces masturbarse pensando en ella los consolaba, a veces preferían ya no salir, no ver a nadie, quedarse sentados en casa.
En ocasiones los más atrevidos le hablaban: "¡Oye, amiga!" pero Azul no volteaba, "¡Oye, disculpa!, ¿No te conozco?" trataban de saber de ella, pero ella los miraba con desdén y aumentaba el ritmo de su caminata; "¡Hola! No soy muy bueno hablando con mujeres, además no me gusta molestar a nadie, pero tengo curiosidad..." buscaban detenerla con tales palabras, incluso se paraban frente a su persona, pero ella con un movimiento ágil los esquivaba, trotaba, corría, luego de la primera esquina el más osado se detenía para escupir o maldecir derrotado.
Azul cielo siempre vestía del mismo color (Guinda nunca de guinda, se decía que ataviarse así sería como un pleonasmo). Ropas que variaban ligeramente: playera, blusa o chamarra, pantalón de mezclilla, de algodón, pants; zapatillas, tenis para correr, tenis casuales, tenis viejos; nunca zapatos o botas. Modificaba su vestimenta durante las madrugadas, también su peinado, que era suelto o una trenza o un flequillo.
En las noches, cuando los paseantes se detenían y en algunos tramos de la metrópoli las luces perdían fuerza, cediendo espacio para la violencia y el misterio; Azul cielo desaparecía.
Seguía caminando, pero inmersa en la oscuridad, allí sus movimientos apenas eran perceptibles, un rumor que desdoblaba los asfaltos oscuros y dormidos, un topo incansable. Nadie la veía, ningún fiestero, prostituta, vigilante. Volvía con los rescoldos del amanecer, clamorosa y rauda, sus nalgas aún más trepidantes que ayer.
En una noche veraniega por fin se levantó.
Avenida Revolución apartó su estruendo por unos instantes. Carros, faroles y personas se parapetaron tras el mutismo y la lejanía. Un viento afilado escindió el camino, posicionando al conformismo de un lado y a la fantasía del otro. Las sombras abandonadas en la banqueta fueron barridas hacia el hoyo de una esquina, brotó sangre de una coladera y unos niños brincaron de azotea en azotea. Guinda Gómez se sintió confiada, plena en esa soledad. Gritó:
- ¡Nada va a detenerme!
Gustándole el eco resultante, que rebotó de esa ventana iluminada hacia sus senos traviesos, de esa puerta entreabierta hacia su fértil abdomen, de ese recio muro hacia sus nalgas bailarinas. Se sobresaltó al advertir esa presencia, un susurro que la hizo voltear presurosa, enredarse sus pies y casi caer contra aquella silueta que venía detrás suyo.
Era un desconocido, el pelo largo, los rasgos blandos, el cuerpo atlético y mediano, un paso contemplativo y una vestimenta oscura y holgada que se agitaba bravía como un tornado.
- ¡Ay! - ella masculló y él la detuvo de un hombro porque creyó que se caía.
- ¡Cuidado señorita! - le dijo con una voz suave y envolvente.
La miró con unos ojos insondables que la succionaron hacia un misterio enloquecedor, antes de rebasarla y extraviarse en las oscuridades de la metrópoli.
Ella se detuvo, herida. Algo dentro de su corazón le ordenó que lo persiguiera. Tenía que saber quien era él, tenía que comprobar si estaba enamorada. Retomó su camino diez segundos después, cuando lo que pudo ser ya no sería. Caminó, trotó, corrió. Corrió, trotó, caminó. Un raro cansancio rápidamente se adueñó de sus extremidades, llenándolas de herrumbre. Pasó una esquina, apenas alcanzó la segunda y el hartazgo le provocó un gran enojo. Luego sintió tristeza, ¿de qué le había servido caminar tanto?, ¿cual era su meta, cual fue su principio?
- ¿A dónde voy a parar? - se preguntó en voz alta, sólo su sombra la escuchó.
Azul cielo se puso de pie furiosa, clavó unas garras repentinas en los hombros de su gemela. La jaló hacia ella, apenas le sofocó un puchero cuando le intercambió su sitio en la realidad (una tan vasta que nadie podía recorrerla por entero). Y ante la inutilidad de Guinda, Azul se sintió satisfecha. Ahora conocería la Ciudad, el mundo. Una protagonista que caminaría sin nunca detenerse.
10
Nunca se detuvo.
Con las primeras luces del día una chica pequeña con una rara belleza y con una cadencia misteriosa al andar, atravesaba toda la urbe. Su breve presencia tranquilizaba a los estresados e intensificaba a los soñolientos. Un rayo que aclaraba la calle, un torbellino que saneaba la avenida, brillos que permanecían en las ventanas de los edificios, que lustraban monumentos, fuentes, postes, casetas telefónicas...
Era un ligero terremoto, un soplo que acariciaba el cuerpo. Los animales, sobre todo los perros, la evitaban. No así los hombres o las mujeres lujuriosas, los fotógrafos o los jóvenes enamorados. Una gran paz experimentaban al estar un paso detrás suyo, sobre su sombra. También y de una manera rauda, un cansancio los aquejaba. Querían perseguirla hacia donde fuese, sus piernas ya no se los permitían. Ya nadie era devorado, si vivían una gran frustración. Aquellas nalgas eran un asidero en medio de su océano solitario, al no aprehenderlas sus manos se crispaban, rasguñaban sus pechos, daban manazos hacia el aire; "¿A donde vas?, ¿de donde venías?, ¿cuando tu camino otra vez se encimará sobre el mío?" preguntaban deprimidos; a veces masturbarse pensando en ella los consolaba, a veces preferían ya no salir, no ver a nadie, quedarse sentados en casa.
En ocasiones los más atrevidos le hablaban: "¡Oye, amiga!" pero Azul no volteaba, "¡Oye, disculpa!, ¿No te conozco?" trataban de saber de ella, pero ella los miraba con desdén y aumentaba el ritmo de su caminata; "¡Hola! No soy muy bueno hablando con mujeres, además no me gusta molestar a nadie, pero tengo curiosidad..." buscaban detenerla con tales palabras, incluso se paraban frente a su persona, pero ella con un movimiento ágil los esquivaba, trotaba, corría, luego de la primera esquina el más osado se detenía para escupir o maldecir derrotado.
Azul cielo siempre vestía del mismo color (Guinda nunca de guinda, se decía que ataviarse así sería como un pleonasmo). Ropas que variaban ligeramente: playera, blusa o chamarra, pantalón de mezclilla, de algodón, pants; zapatillas, tenis para correr, tenis casuales, tenis viejos; nunca zapatos o botas. Modificaba su vestimenta durante las madrugadas, también su peinado, que era suelto o una trenza o un flequillo.
En las noches, cuando los paseantes se detenían y en algunos tramos de la metrópoli las luces perdían fuerza, cediendo espacio para la violencia y el misterio; Azul cielo desaparecía.
Seguía caminando, pero inmersa en la oscuridad, allí sus movimientos apenas eran perceptibles, un rumor que desdoblaba los asfaltos oscuros y dormidos, un topo incansable. Nadie la veía, ningún fiestero, prostituta, vigilante. Volvía con los rescoldos del amanecer, clamorosa y rauda, sus nalgas aún más trepidantes que ayer.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)